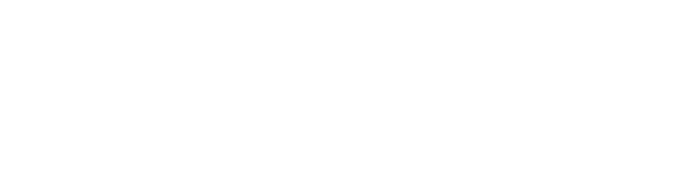El año es 1929. La abrupta caída bursátil de aquel fatídico martes negro marcaba el inicio de una crisis económica de casi una década en la que carencias y condiciones funestas eran el pan de cada día. La historia recordaría este período con el acertado nombre de la Gran Depresión, no siendo difícil imaginar el desánimo, la melancolía y la tristeza generalizada que darían origen a dicho nombre. Curiosamente, es también 1929 el año que vio nacer al género cumbre de la industria cinematográfica y del espectáculo. Por primera vez en la historia se proyectaba una película sonora, El Cantante de Jazz, en la que interrupciones musicales y coreografiadas formaban parte de la narrativa del filme. Y así, el género musical nacía como un refugio optimista y soñador al cual huir para olvidarse de la precariedad con una fantasía musicalizada.
La La Land es una película exquisitamente encantadora. Cumple –y por mucho– con las altas expectativas que generó. Remonta a los clásicos del género en una oda a los sueños, al amor, a la esperanza y a la fantasía de lo cotidiano en tiempos en los que parecieran haber desaparecido del inconsciente colectivo. Es el tercer filme del joven director Damien Chazelle (Whiplash), quien tuvo que esperar seis años para que un estudio quisiera llevar a la pantalla grande el ambicioso proyecto de un musical moderno que no fuera una adaptación de Broadway.
La lista de nominaciones y premios es inmensa: siete Globos de Oro (batiendo récord), ocho premios de la Crítica Cinematográfica y cuatro Satellite Awards tiene ya en su haber, además de once nominaciones a los BAFTAs y posiblemente un número similar en los Óscares. Tal cantidad de reconocimientos solo llegan cuando los componentes técnicos se nutren de talento y creatividad, armonizando para crear una verdadera obra de arte.
En La La Land, la lista es inmensa: la maravilla de la realización cinematográfica que, mediante la composición de imágenes sumamente atractivas, el papel protagónico del color en cada toma y la luz como personaje adicional de la trama logran embelesar al espectador con un poema tecnicolor con escenas sacadas directamente de la soñadora imaginación. El magistral acompañamiento de la banda sonora compuesta por Justin Hurwitz, logra biselar el humor de la trama mediante el manejo de icónicas melodías asociadas a cada personaje. La versatilidad de los actores –Emma Stone (Mia) y Ryan Gosling (Sebastian) – explotan su ya probada química en pantalla para llevarnos de la mano por las cuatro estaciones de su amor, nota a nota, baile a baile, cuyas imperfectas ejecuciones son claves para empatizar con el espectador por su espontaneidad.
[Spoilers a continuación]
Podríamos extendernos mucho más enalteciendo los méritos de realización que tiene este musical; sin embargo, su verdadero encanto está en la historia que quiere contar. El destino y la coincidencia llevan a dos empedernidos soñadores a encontrarse, conocerse y enamorarse. Entre bailes estelares (literalmente), audiciones y mucho jazz, se va tejiendo una de las mejores historias de amor que el cine ha dejado en los últimos años. Esto por la belleza de su sinceridad, lo simple de su complejidad y por trascender el cliché hollywoodense al proponer, como el origen del amor, la mutua admiración por la pasión y entrega a los sueños y convicciones que uno ve en el otro.
“Todo lo que buscamos es amor”, canta Mia, uno en el que “una mirada que alumbre los cielos” anime a cada uno a tomar el valor de hacerse dueño de su destino y motive a luchar día a día por realizar los sueños. Es por esto que duele tanto el final, después de ver un epílogo idílico y complaciente con la audiencia y aparecer la cruda verdad. Entendieron que estando juntos no habrían de realizarse, y se renunciaron mutuamente para que el otro siguiera su camino; el acto de amor más grande, que culmina con una sonrisa cómplice que comparten al final, dejando a la sala con un nudo en la garganta.