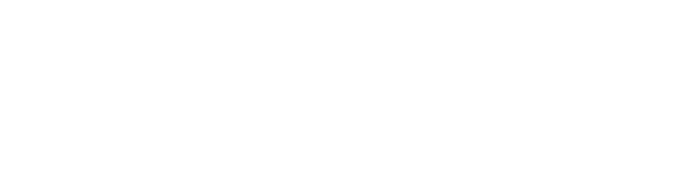El final del verano guarda en sí un encanto paradójico. Por una parte, la melancólica añoranza hacia los días de libertad en los que la cálida brisa de julio nos tomaba por sorpresa, sin presiones ni prisas, sin tareas ni parciales. Quizás igual, una nostalgia abrumadora por las tardes de lluvia espontánea, en las que el repiqueo tintineante de las gotas en el cristal acompasaba la velada compartida con un libro apasionante y una buena taza de café. O incluso, la abrasadora sensación de felicidad que aparece al evocar en la memoria aquellas noches de música y vida en las que, junto a nuestros amigos bailamos hasta el amanecer, embriagándonos de juventud. Todas estas memorias dan paso –en la mayoría de los casos– a una asfixiante sensación de inconformidad ante el destino ineludible de tener que reincorporarnos a la rutina universitaria.
Sin embargo, hay una minoría que escapa a este coctel emocional y encuentra alivio en el final del período veraniego; aquellos para quienes las diez semanas de descanso no fueron sino una lucha constante contra el calendario, venciendo gradualmente a las ansias del reencuentro con cada día tachado. Y es que el verano muchas veces implica separación, e indistintamente de su causa –viajes familiares, cursos en el extranjero, escapes improvisados o un éxodo emprendido de vuelta a la tierra natal– la distancia no repara en hacernos extrañar febrilmente, dejándonos como único consuelo la triste alegría de quien no tiene elección más que conformarse con la ausencia.
Extrañar es un fenómeno extraño, pues se puede estar profundamente emocionado por los motivos del viaje – tanto si es uno quien lo emprende como si es el ser querido quien ha de partir – pero en el instante en que la lejanía se nos presenta como una realidad consciente, el deseo imperante de la reunión infecta cada rincón del alma, llegando a distorsionar nuestra percepción del espacio y tiempo al convertir los kilómetros en inmensidades y a cada segundo, una eternidad. Este delirio permanece constante y, aunque se aprenda a convivir con él, únicamente encontrará cura al volver a tener de frente a la persona causante y descubrir, en el brillo de sus pupilas, lo iluso que uno ha sido al someterse –sin motivo ni razón– a semejante fatiga.
No puedo pensar en un autor que haya sido capaz de plasmar en tinta y prosa con mayor precisión el desvarío que conlleva extrañar a alguien que Jaime Sabines. Más allá de su notable trabajo como poeta, es en el compendio epistolar Los Amorosos: Cartas a Chepita que el escritor chiapaneco nos sumerge en la vorágine que padeció durante los largos períodos en los que vivió separado de quien sería la mujer de su vida. Además de adentrarnos en la mentalidad poética del autor, carta a carta acompañamos a un veinteañero Sabines en su día a día, haciendo uso de su riqueza metafórica y de su gran capacidad para transformar sus impulsos líricos en majestuosos versos en el afán de hacer saber a Chepita el padecer de su ausencia. Los Amorosos … es una lectura indispensable para todo aquel que haya sentido el extrañar a alguien hasta el hueso pues solo aquellos podrán entender todo lo que se oculta al admitir que “Hace un momento te dejé: ya me haces falta. Hace un momento apenas te dije adiós, y ya ha recorrido mi corazón la eternidad”.