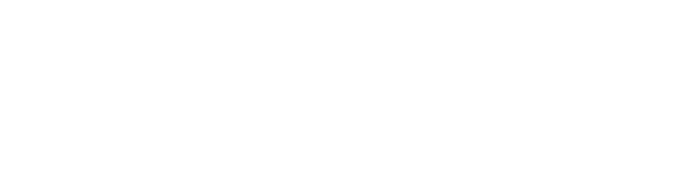¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? Título de la obra cumbre de Raymond Carver, o la pregunta con la que Marco despertó al resto de los voluntarios aquella madrugada mientras el camión se adentraba en el banco de niebla que, como cada sábado, nos brindaba la bienvenida a la sierra hidalguense. Este cuestionamiento – que con inocente imprudencia buscaba propiciar una charla casual entre los pasajeros– se alojó en mi cabeza durante los siguientes meses, volviéndose una obsesión personal el darle respuesta.
Al emprender esta quijotesca cruzada descubrí que ha sido preocupación recurrente de audaces escritores y pensadores el definir al amor; como algunos grandes ejemplos tenemos a Dante, quien lo propuso como la fuerza motriz que inspira el actuar del hombre, a Shakespeare y a García Márquez, quienes se aventuraron a explorar cada uno de sus matices, o a Ovidio y Fromm, quienes quisieron hacer de su práctica un arte. Sin embargo, después de tantos textos, poemas y canciones escritas al respecto a lo largo de la historia, pareciera imposible establecer un consenso sobre cuál es la esencia de aquello que los poetas buscan con tanta vehemencia y que John Lennon asegura ser lo único que necesitamos.
Definir al amor implica enfocarnos en conocer su esencia y origen, y para ello, desde mi punto de vista, es necesario partir de la condición existencial del ser humano. En este preciso instante, hay más de 7,400 millones de personas sobre el planeta. El hacernos conscientes de ello evoca una sensación de angustia al ver reducida nuestra individualidad a una proporción tan insignificante dentro del plano total de la humanidad. En consecuencia, nos sentimos solos, ajenos al mundo y reducidos a ser uno más. Eric Fromm llama separatidad a esta sensación.
El amor es la forma en la que hacemos frente a la separatidad. Es cuando decidimos amar que establecemos una conexión tal hacia el otro que lo vuelve único ante nuestros ojos, haciendo que su existencia tenga eco en nuestra vida. Al ser correspondidos, lo mismo ocurre con nosotros en la mirada de quien nos ama, y así nos entregamos a la cálida idea de la trascendencia, de que el mundo nos cobija en compañía de alguien dispuesto a compartir, lado a lado, nuestro efímero paso por esta vida.
Entonces el origen del amor radica en el reconocimiento de la individualidad de uno por parte del otro. Es por ello que hay dos condiciones necesarias para que el amor pueda darse: Conocer y Admirar. No puede amarse lo que no se conoce, pues son las peculiaridades inherentes a cada persona las que constituyen su unicidad y componen su identidad. Amar implica conocer todo aquello que hace a la persona amada ser quien es: lo bueno y malo, la forma en que piensa, habla y camina, sus ademanes y tics, las cosas que roban su atención, lo que atesora de su pasado y lo que anhela del futuro, sus sueños y miedos. Inclusive la forma en la que toma su café o si disfruta caminar sobre las hojas bajo un sol de otoño.
Una vez que se conocen las particularidades, para que exista atracción y la consecuente necesidad de estar unido al otro debe de existir admiración hacia cualidades del ser amado tales que nos complementen, potencialicen e inspiren a mejorar las nuestras. Es por ello que en amor elegimos a la otra persona de entre todas en el mundo, ansiando la comunión entre las dos almas, pues es con dicha unión que trascendemos hacia una existencia en plenitud.
Cumpliendo con dichas condiciones, el amor puede florecer tanto como los poetas han vislumbrado. La confianza, el romance y la pasión vendrán como consecuencia, y así al amar nos volveremos creadores de nuestro propio mundo, al ver nuestra esencia reconocida en las pupilas amadas. El amor es la cura existencial y es él quien nos reconcilia con el mundo pues, como dijo Octavio Paz “El mundo cambia si dos se miran y se reconocen… un mundo nace cuando dos se besan.”