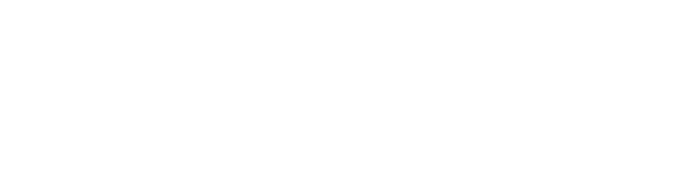El pasado miércoles, durante la eternidad que uno experimenta en la fila del Café Parabien, mi oído se coló como intruso en la conversación que mantenían dos jóvenes itamitas. En ella, la chica protagonista narraba con lujo de detalle el romántico fin de semana que pasó al lado de su pareja. La emoción que emanaba de sus ojos con cada palabra se extinguió abruptamente cuando su amiga redujo, con expresión despectiva, su cuento de hadas a la frase “¡Qué cliché!”
El concepto de cliché tiene dos aplicaciones; literalmente remite al negativo de una fotografía, archivo que permite recrearla ilimitadamente de forma idéntica. El otro hace referencia a una frase, expresión, idea o situación explotada en exceso, volviéndola predecible, genérica y banal. En ambos casos, el común denominador radica en la carencia de originalidad que implica el vocablo francés.
Primordialmente en producción literaria y cinematográfica, el cliché aparece en forma de escenas y motivos reiterativos y recurrentes que vuelven predecible a la trama. Regularmente esta figura se utiliza para simplificar la narrativa y conducir a la audiencia hacia un lugar común, indicando falta de creatividad del autor, quien recurre a una fórmula cuya eficacia ha perdido su fuerza debido a su sobre-explotación en vez de tomarse la molestia de crear.
Regresando a la conversación, en la que se puso sobre tela de juicio la vivencia de una chica y no su capacidad creativa ¡¿Cómo es posible que las emociones y experiencias personales queden reducidas a un plano tan genérico?! El cliché existe en la vida real como condición natural a la que invariablemente se llegará por originarse en los elementos culturales presentes dentro del inconsciente colectivo. Son escenas que se convierten en un referente universal de emociones, mismas que al ser idealizadas en la pantalla o en la tinta, las buscamos experimentar en carne propia.
¿Por qué, entonces, tachamos de trilladas a estas situaciones cuando aparecen en la vida de terceros? Sencillamente porque lo común se vuelve invisible, pero cuando uno es quien lo experimenta, la vivencia se torna auténtica, alcanzando una dimensión trascendental al sentirnos protagonistas de nuestra propia película.
¿O acaso dar un beso bajo la lluvia, tener un encuentro casual afuera de un café o sentir que el tiempo se detiene cuando se mira a los ojos a aquella persona única en el mundo, carecen de sentido por considerarlas cliché?
No podemos negar que hay cierta magia en vivir estas escenas universales y atemporales que conforman parte de nuestra esencia cultural compartida, volviéndose inevitables si nuestro objetivo es vivir en un estado de poesía. En conclusión, los clichés son fundamentales en nuestra esencia, llenan de encanto la cotidianidad, rompen irónicamente la monotonía de la rutina al conectarnos con esas narrativas tan idolatradas desde nuestra mundanidad. Repelar de ellas representa un esfuerzo vacuo pues implica desafiar la predisposición humana que tenemos hacia la fantasía, hacia los universales estéticos pues, como sentenció el himno inmortalizado por el filme clásico de 1942 Casablanca, «The fundamental things apply… as time goes by” (“Los fundamentales seguirán aplicando mientras el tiempo va”.)