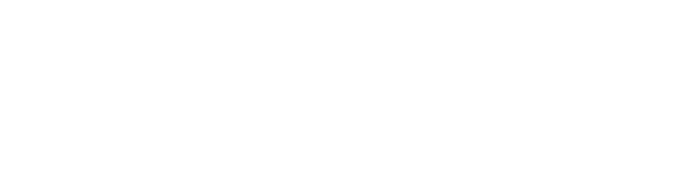“… pero ¿Qué es la memoria sino el idioma de los sentimientos, un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose solapados a la cosa en sí, al presente puro, entristeciéndonos o aleccionándonos vicariamente hasta que el propio ser se vuelve vicario, la cara que mira hacia atrás abre grande los ojos, la verdadera cara se borra poco a poco como en las viejas fotos…?”
Tomemos como punto de partida la definición expuesta en Rayuela, obra cumbre del célebre escritor argentino Julio Cortázar, y atrevámonos a suponer por un momento que el cuestionamiento perenne que pregunta por la esencia del hombre encuentra respuesta en la delimitación actual de su temporalidad, definiendo entonces al ser humano como el resultado consecuente del presente en el que vive. Resulta entonces natural descubrir nuestra propia definición en el conjunto de memorias que hemos acumulado hasta un determinado momento. Sin embargo, asumir que es la memoria quien ha de llevar en sí la acotación de nuestra esencia nos arroja necesariamente la pregunta ¿Qué entendemos por memoria?
Sería insuficiente creer que la memoria se conforma de la sucesión de eventos que hemos vivido hasta la actualidad pues no estaríamos considerando algunas condiciones inherentes al funcionamiento de nuestro cerebro; primero, que somos incapaces de recordar cada momento vivido con claridad fáctica; segundo, que las consecuencias derivadas de dichas vivencias afectan la lente con la que les miramos en retrospectiva y tercero, que tenemos la facultad de decidir qué y cómo queremos recordar nuestro andar por el pasado.
Es justo este último punto el que abre ante nosotros la posibilidad de entender a la memoria, y por lo tanto a nosotros mismos, como el resultado de la forma en que elegimos recordar todo aquello que hemos vivido, disponiendo de la libertad necesaria para trastocar nuestros recuerdos con una pizca de nostalgia y romantizar nuestro pasado para reconciliarnos con él. Esto no implica que tergiversemos nuestra historia a tal grado que resulte en una completamente ajena, sino todo lo contrario; que seamos capaces de aprender las lecciones que ella nos deja para llevarlas en nosotros con ligereza complaciente y no como una carga condicionante.
Esta tesis fue llevada a la pantalla grande con extraordinaria maestría por en 2003 por el visionario director Tim Burton. El Gran Pez muestra la relación de Will Bloom con su padre, Ed Bloom, en la víspera de la muerte de éste último. Will ha vivido siempre con un gran resentimiento y una sensación de extrañeza hacia su padre pues sólo conoce de él las fantasiosas historias que de su vida cuenta y que ante sus ojos no son más que una forma de justificar la ausencia del mismo en la vida familiar. Mientras cuidan de él, Ed Bloom narra dichos cuentos a su nuera, quien logra entender que el realismo mágico comprendido en sus anécdotas no es más que una forma de engrandecer su memoria, de dotar de magia y significado su vida próxima a terminar. Y así como Ed, nosotros tenemos posibilidad de elegir qué versión de nuestra vida vamos a querer recordar, la fantasiosa odisea o la mundana realidad pues, como dijo García Márquez “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.”