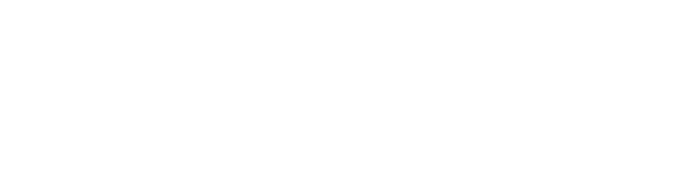De acuerdo con Milan Kundera, todos necesitamos a alguien que nos mire. Dependiendo del tipo de mirada al que queramos responder, podemos dividirnos en categorías. De las cuatro que propone el autor checo llama especialmente mi atención la primera, en donde incluye como parte del mismo grupo aquéllos a quienes comparten el anhelo de ser el objeto observado por un sinfín de miradas anónimas. Viven para su público y encuentran plenitud existencial sobre el escenario, pero al terminar la función, y ya que el auditorio ha quedado vacío, “tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz”.
Indiscutiblemente podemos afirmar que a esta categoría pertenecen los artistas: se entregan a sus interpretaciones, consagrados a su arte para complacer los sentidos de los espectadores, controlando con sus manos el estado anímico de la audiencia, solamente para encontrar en el aplauso la retribución que les exige su alma. Sin embargo, ¿qué pasa tras la ovación? ¿A qué responde esa imperante necesidad de volver al escenario?
“Soy un tipo que no puede funcionar bien en la vida, pero sí en el arte” concluye Woody Allen en Los enredos de Harry. Imposible es alcanzar la perfección como humanos, pues contravendría nuestra esencia ya que estamos sujetos a una condición de mera perfectibilidad, no de perfección. Sin embargo, el arte –que no es más que la expresión humana llevada a cabo por la comunión entre el dominio de la técnica y la inspiración de un impulso creador– permite la creación de obras, piezas e interpretaciones perfectas.
Es eso: el artista comparte esta necesidad innata de encontrar la perfección como cualquier hombre; sin embargo, él tiene acceso a ella con su arte. Su alma se vanagloria ante las pupilas expectantes que lo reconocen perfecto. Pero esta sensación de superioridad se torna tan adictiva como cualquier otro placebo existencial, por lo que el síndrome de abstinencia se hace presente en el momento en que dejan de crear, atormentando entonces al artista y encadenándolo a su arte como condición existencial por el resto de sus días.
Todo este proceso –la búsqueda por la perfección y el reconocimiento de un público anónimo como cura existencial– ha sido brillantemente ejemplificado a mi parecer en dos extraordinarias películas: El Cisne Negro y Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia). En ambos filmes encontramos a un protagonista con una obsesión enfermiza hacia su trabajo, empecinado con alcanzar la excelencia en su interpretación y dispuesto a realizar los sacrificios necesarios para lograrlo. Para ambos, su vida se reduce a su interpretación sobre el escenario, pues es evidente que cualquier otro aspecto de su vida sufre de un grave deterioro; sin embargo, esto parece tenerlos sin cuidado, pues en el momento en el que salen a escena alcanzan, por unos minutos, la sensación de plenitud, y parecen encontrar el sentido de su vida en el aplauso, aunque ésta esté próxima a terminar en cuanto la multitud comience a callar. Es aquí donde nos surge la pregunta, ¿vale la pena entonces estar sujeto al eterno sufrimiento que conlleva la condición de artista para poder –al menos por un momento– alcanzar la perfección?