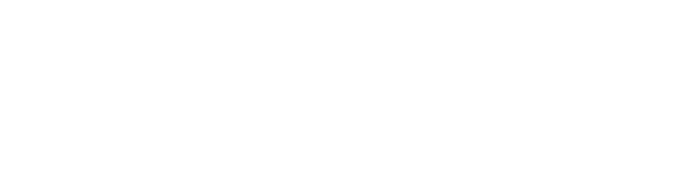Efímera. Si tuviéramos que definir la existencia del hombre en una sola palabra, esta sería la más precisa. De acuerdo con la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), nuestro universo tiene 13770 millones de años, y nosotros estaremos en promedio 71.6 en él. Hacernos conscientes de la ínfima proporción que representa nuestro paso por esta vida respecto al plano temporal cósmico es evidencia contundente para convencernos de la fugacidad inherente a nuestra esencia.
El querer superar esta condición, prolongando nuestra presencia en este mundo por más tiempo del sentenciado por la guadaña de la muerte, es parte del instinto de supervivencia, propiciando que el hombre se plantee diferentes formas de hacerlo. La más evidente –y compleja a la vez –es el dejar huella en el devenir de la humanidad. De esta forma uno se asegura un lugar en la memoria colectiva, deslindándose del olvido al cincelar su nombre en los libros de historia. Otra manera de trascender es por medio del arte, pues se vuelve evidencia tangible de la cosmovisión personal que tuvimos en vida, convirtiéndose en fiel testimonio de nuestra existencia y abriendo la posibilidad de convertirse en referente para generaciones vendieras. Por último, tenemos la descendencia, forma más natural de trascender pues consiste en alargar nuestro horizonte temporal vía la preservación genética de nuestro linaje en el tiempo.
Respecto a esta última, sería miope creer que uno logra escapar del olvido intergeneracional con el simple hecho de satisfacer la instintiva necesidad de procrear; que el cariño y la inmortalidad en la memoria del árbol genealógico llegarán como consecuencia de la lotería genética que nos ha hecho compartir el apellido. La trascendencia generacional toma la inercia del emparentamiento biológico y se nutre de enseñanzas, amor, presencia y experiencias compartidas, que en conjunto generan el impacto necesario para que hijos y nietos atesoren su influencia, volviéndola parte del legado a transmitirse de generación en generación, concediéndole la inmortalidad en la memoria de la familia.
En unos días se cumplirá un año de la partida de mi abuelo. Un año en el que el dolor de su ausencia ha aprendido a convivir con la rutina. Puedo decirles que fue un apasionado de la Historia, de la fiesta brava, de los boleros y de la música tropical. Sumamente orgulloso de su paso por la universidad, pues estaba convencido de que la educación y el trabajo son los medios que dignifican la vida del hombre. Fiel a sus convicciones hasta el último aliento, con un sentido del deber tal que el imperativo categórico encontró en él a su mejor soldado. Responsable de la familia a un grado que pareciera incomprensible, y con una concepción del amor tan profunda y particular que escapó del entendimiento de varios en más de una ocasión.
Como nieto, me siento sumamente afortunado por la relación que llevamos, marcada por la complicidad y el cariño. Estuvo conmigo en los momentos que marcaron mi vida –desde que juntos hicimos que aquel papalote emprendiera el vuelo, hasta concretarse mi entrada a la universidad–, aplaudiendo cada logro con sus manos heridas de vida, con tanto orgullo que los hacía propios. A cambio, me dio su voto de confianza para compartirme sus memorias, que desde el lente de la nostalgia conformaban sus mayores tesoros. Un año después levanto la pluma para declararme honrado de compartir su nombre y apellido, bendecido por su presencia en mi vida que tanto ha influido en quien soy hoy en día, y con todo el cariño del mundo le ofrezco, desde el atril, la inmortalidad de su memoria en la mía.