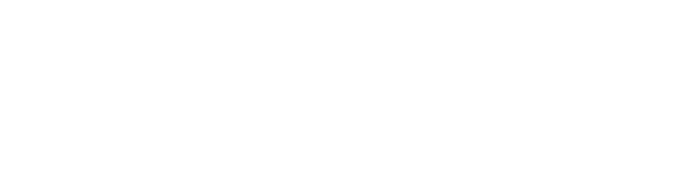De repente algo incomoda. Por gracia del señor nos percatamos de una nueva molestia, una roncha. No sabemos ni en qué momento algo nos picó, pero comenzamos a rascarnos porque se siente bien, y no paramos hasta que la piel llora sangre. Con cierta satisfacción, y también con cierto arrepentimiento, observamos lo que nos hemos hecho y pensamos <<No lo pude evitar>>. Ahora esperamos a que se forme una costra para poder arrancarla entre uñas, muecas y gestos. Esperamos y repetimos nuestro ritual una y otra vez hasta que la piel se canse de darnos quehaceres y se cure por sí sola.
Todos tenemos dentro algo que nos incomoda, algo que pica, algo que molesta. Sin embargo, las comezones de los adentros tienen un desenlace distinto al de las ronchas en la piel. Son una historia diferente porque dentro de nosotros no se hace costra alguna, sino que brota más sangre mientras más se rasca uno en busca de satisfacción inmediata y alivio pasajero. Así como una hemorragia interna puede no ser evidente a la vista o al tacto, estas heridas de los adentros tampoco lo son. La situación empeora cuando por orgullo, o por creerlo vituperio, uno no admite, ni siquiera para sí mismo, el estar herido. Y es peor cuando no se quiere reconocer que no solo se está herido, sino que además se ha quebrado.
Dos son las historias que siempre cuentan los que notan que algo está abierto por dentro. La primera viene cuando se tiene la valentía de sospechar sobre uno mismo y de preguntarse si en verdad se está del todo bien. Es entonces cuando uno podrá comenzar su viaje para verificar si la herida en cuestión ya ha cicatrizado, o si en efecto, uno se está desangrando y la vida se le escapa a cuentagotas.
Un corazón roto es el perfecto infortunio para ejemplificar esta fuga de vitalidad. Nos rascamos con recuerdos una y otra vez. Nos da satisfacción al momento, pero sin darnos cuenta vamos haciendo más y más honda la herida hasta que por fin topamos con hueso. Entonces, nos sentamos a descansar y echamos un vistazo a los alrededores, sólo para percatarse del olor a hierro vivo y para descubrir que la sangre, aún tibia, nos cobija. En nuestro afán por desaparecer lo que picaba, nos hemos herido aún más y más profundo. Si tenemos suerte, en algún momento nos rendiremos, nos resignaremos y haremos lo único que queda por hacer; aquello que nos enseñaron que no se debe hacer nunca y bajo ninguna circunstancia: llorar. Lloramos a moco tendido y dejamos que la sal de nuestro mar – hasta entonces innavegable – nos cosa la herida, nit-a-nit, quejido a quejido, apego por apego.
La segunda historia va algo así: se comienzan a notar la picazón porque alguien nos la señaló o nos la hizo ver. La confirmamos un buen día al repasarnos desnudos frente a un espejo al salir de la ducha, o al desnudar el alma nuestra ante otro par de ojos, dando oportunidad a que miren nuestras cicatrices, marcas de nacimiento, pecados originales, heridas y moretones. Ya habiéndonos percatado de la picazón, no sabemos si es nueva, o si siempre había estado ahí y no nos habíamos presentado formalmente el uno al otro, así como pasa con los lunares recién pintados. Simplemente no se tiene memoria de antes de la picazón. Parece que hemos nacido enronchados, que la comezón ha nacido con nosotros y no de nosotros porque son tan antiguas y constantes las ganas de rascarse que parecen más longevas que la vida misma. Esta picazón vuelve a nosotros cada que alguien o algo, nos la menciona, nos la recuerda, o cuando uno la roza con algo áspero, como ocurre al vestirnos con convicciones ajenas.
Estás segundas comezones las provocan diferentes bichos, entre ellos el compararnos de manera injusta con otros; el recibir una inocente burla – de esos chascarrillos que endulzan el café – o de las recurrentes lambidas de hirientes voces al unísono. También pueden venir de nuestro orgullo, de nuestra envidia, de uno de los tantos fracasos que nos hemos orquestado o de la impotencia – ya sea que se nos haya impuesto a rajatabla o que nosotros nos la hayamos concedido por gracia.
Un fascinante ejemplar de estas comezones puede ser una inseguridad personal; ese pequeño gran embrollo sin resolver que nos quita el sueño, pues no sabemos si es propio, heredado, prestado, comprado, rentado o regalado, pero que lo tenemos ahí, arrumbado, ocupando espacio y sin saber qué hacer con él. Es un pongo más, y cada que tropezamos con esos pongos, solo nos preguntamos quién los puso ahí: ¿Acaso fui yo? ¿En qué momento lo cogí? ¿De dónde lo tomé? ¿Para qué me lo dieron o para qué lo conservo? ¿Cuándo me lo encargaron?, ¿Volverán por el milagrito? ¿Cuándo acepté cuidarlo como mío? Porque no es mío, ¿o sí?
Al final, sea cual fuere el origen de nuestra maraña, pues la verdad es que la comezón y el sangrado persistirán hasta que, de manera amable, cada individuo se atreva a intervenir y aplique presión sobre la herida. En ocasiones, uno mismo puede realizar la sutura, mientras que en otras, podría ser necesaria la ayuda de un tercero, un especialista en rascar con divanes, libretas, adivinanzas y pañuelos desechables a disposición. Independientemente de la elección, lo fundamental es aventurarse a sumergirse y explorar los intrincados laberintos e infinitos que somos, tanto las secciones que ya hemos construido como aquellas que se formarán con cada acción y decisión en nuestro caminar.